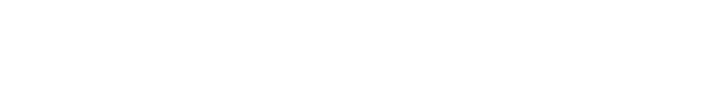A todo el mundo nos parece que las fiestas de nuestro pueblo son las mejores. Yo, que me conozco casi todas las de Extremadura, y no precisamente por ser una fiestera, sino por mi trabajo durante años en el Centro Territorial de Televisión de la región, tengo que decir con conocimiento de causa, que sí, que creo que las de mi pueblo son únicas, y aquí voy a demostrar por qué. La Octava del Corpus de Peñalsordo se celebra el fin de semana siguiente al Corpus Christi y es un acontecimiento festivo único y originalísimo.
Peñalsordo, Extremadura.-
Tuve un director que aseguraba que la mayor presión que recibía a la hora de trabajar y elegir los temas que saldrían en el informativo no era la del político de turno sino la de las viejas (él decía viejas) que llamaban, protestando porque la tele había sacado las fiestas de tal y tal pueblo y no las del suyo que eran “mucho más bonitas”. Hubo que arbitrar una norma; solo se daba cobertura a las que tenían calificación de interés turístico, lo que no es mucho decir, dado el gran número de premiadas con el galardón que tenemos repartidas por toda España.
Una mezcla de leyenda y religión con la que se conmemora la reconquista de un castillo a los musulmanes, allá por el siglo XIII, por parte de las tropas cristianas.
Somos un país que ama el jolgorio, los Sanfermines, las Fallas, la Feria de Abril, el Rocío, el descenso del Sella, los Carnavales de Tenerife y de Cádiz, la Tomatina, los Moros y Cristianos y un largo etcétera. Imposible nombrarlas todas y que nadie se me enfade por eso.
Y no quiero críticas, pero yo estoy aquí para hablar de las de mi pueblo, Peñalsordo, menos conocida, pero con varios títulos de renombre, porque desde 1973 es Fiesta de Interés Turístico Nacional, desde 1985, de Interés Turístico Regional y desde 2022 Bien de Interés Cultural con carácter de Patrimonio Cultural Inmaterial. Hablamos de la Octava del Corpus, mezcla de leyenda y religión con la que se conmemora la reconquista de un castillo a los musulmanes (allá por el siglo XIII) por parte de las tropas cristianas.

CAPILLA Y PEÑALSORDO
Primer dato curioso para empezar, el castillo del que hablamos no pertenece al pueblo de Peñalsordo, donde tiene lugar la fiesta, sino al pueblo del al lado, Capilla. La justificación sería la contienda que tuvo lugar en Peñalsordo, y no en Capilla (pueblos que distan entre sí apenas tres kilómetros), lo que posiblemente sea origen de la “Cofradía de los Soldados del Santísimo Sacramento”, encargada de organizar los festejos y mantener la tradición hasta nuestros días.
Precisiones aparte, la leyenda cuenta que los cristianos al mando del general Cachafrem y su lugarteniente Palenque (sí, esos son los nombrecitos) intentaban, sin éxito, asaltar la fortaleza de Capilla ocupada por los moros. Cachafrem, en su desesperación, se encomienda al Señor, en la víspera del Corpus, y le promete fundar una cofradía si consigue la victoria. Acto seguido, puede que, gracias a la inspiración divina, ordena reunir a todos los carneros del lugar, y ya de noche, sin cencerro y con unas bengalas encendidas prendidas a los cuernos, los envían hacia el castillo.

El enemigo al avistar el inmenso número de luces oscilantes cree que un poderoso ejército les ataca, y pone pies en polvorosa, dejando despejado el fortín. Añade la leyenda que, al llegar, las tropas encontraron a un abuelo y una abuela con su nietecito Rafael y a dos vaquillas. Ya tenemos montada la fiesta, consistente en un revuelo de caballos y burros enjaezados con lujo, que escenifican la toma del castillo mediante los “hermanos” de la cofradía que representan al ejército cristiano, en el que destacan tres cargos, sargento alférez y capitán.
La “Cofradía de los Soldados del Santísimo Sacramento” es la encargada de organizar los festejos y mantener la tradición hasta nuestros días.
La vestimenta del día grande de las fiestas es sorprendentemente colorida e inusual; los “hermanos” del Santísimo llevan camisa y pantalón bombacho de estampado floral con ribetes conjuntados, calcetines blancos de perlé, zapatos negros relucientes, un gorro cónico tupido con flores de tela o plástico y un mantón de manila por los hombros; colgados de la cintura van unos cencerros. La hechura se repite, el estampado, el color y el mantón son de libre elección. Dos de los cofrades, todos hombres, encarnan las figuras del Abuelo y la Abuela y un muñeco hace las veces de Rafaelito.

Un estudio antropológico de Antonia Castro, profesora de la UNED, analiza punto por punto la fiesta y su conclusión es que “en definitiva, es el resultado de una mezcla de asimilaciones, reinterpretaciones o soluciones sincréticas que coexisten desde antiguo. Podríamos decir que la cofradía original, durante la octava, se convierte en otra cofradía paralela, lejos del amparo de la autoridad religiosa, pero saber cómo y en qué medida ha llegado hasta nuestros días es algo que se nos escapa”.
FIESTA DIFÍCIL DE CONTAR
Contar la fiesta es difícil. Si a una antropóloga se le escapa el sentido de la misma, imaginaos a una simple espectadora como yo. Es más práctico disfrutarla, pero disfrutarla sin conocer sus idas y venidas es complicado. Quien va de nuevas se sorprende de los ropajes de los miembros de la cofradía porque piensan que van disfrazados de mujeres, lo que solo es cierto en el caso de la Abuela, representada por un hombre.
Sorprende que ahora que en todas las fiestas se está dando paso a la participación de la mujer, aquí no haya ni una.
También sorprende que, ahora que en todas las fiestas se está dando paso a la participación de la mujer aquí no haya ni una. Nadie me da respuestas sobre el porqué de las ropas de colorines, pero lo de no incluir mujeres en la representación de la toma del castillo puede obedecer a los orígenes, ya que se trata de emular a los soldados que expulsaron a los musulmanes, todos hombres, claro está. En el siglo XVI no iban las mujeres a la guerra, aprovecho para añadir que ojalá tampoco hubieran ido los hombres, ni en el XVI, ni en ninguno.

La actividad fuerte de la Octava comienza el sábado, los cofrades desfilan con los jopos, (antorchas), al paso de las alcancías (especie de trote que imita el andar de un caballo). Ya en la plaza, desde el balcón del ayuntamiento, se recitan las mojigangas, versos satíricos que narran con humor las anécdotas ocurridas ese año en el pueblo, empiezan diciendo: “En este presente año, traigo mucho que contar “, y tras la ristra de chascarrillos se remata con un: “Señores ustedes perdonen, si me quieren perdonar … pero esto que he contado es la pura realidad”.
El domingo, el Sargento de la cofradía a caballo, portando una espada y acompañado de un tamborilero va recogiendo a los cofrades que salen de sus casas en burros tan adornados para la ocasión que parecen arbolitos de navidad.

Y mejor no sigo, tampoco sé contarlo, lo dicho, aconsejo recorrer las calles detrás del Sargento encargado de reunir a los “hermanos” que queman una cesta en la puerta de sus casas para indicar que allí vive un cofrade, ir a esperar en la cuesta de la antigua iglesia a que suban al galope los caballos del Sargento, el Alférez y el Capitán, enfilar después hacia el “cacho jesa (dehesa) para contemplar el “acatamiento”, un corro formado por los borricos y sus jinetes, unos girando hacia la derecha y otros a la izquierda, y tras una estampida huir de las vaquillas (dos hombres disfrazados) para que no te “atrompen”…
UNA PROCESIÓN DIFERENTE
Hay una parte religiosa, similar a la celebración del Corpus en otros muchos lugares de España, con la salvedad de la procesión. Delante del Santísimo van el Abuelo y la Abuela, tocando las castañuelas, de espaldas al público para no dársela a la Custodia. Cuando regresan, algunos miembros de la Cofradía edifican un castillo humano ante la presencia del palio. Se forman tres filas superpuestas, que remata otro cofrade ondeando sin parar su estandarte, mientras, el castillo formado por una docena de hombres avanza como uno solo, en difícil equilibrio, agachándose para entrar en la iglesia, recorriendo como una mole de piernas y brazos la distancia que separa la puerta del altar, y subiendo los ocho escalones que lo delimitan, para terminar allí haciendo tremolar frenéticamente la bandera, entre aplausos, vítores y lágrimas de emoción. Lo confieso, soy atea convencida, pero el esfuerzo de los componentes del castillo que ya en el altar hacen algunas genuflexiones hasta deshacerse entre el fervor del público, consigue también humedecerme los ojos. Poco, porque enseguida (esta fiesta es un no parar), hay que salir pitando a la plaza, con las vaquillas haciendo de las suyas y revolcando a más de una, para ver como los cofrades ondean nuevamente la bandera, ahora desde el suelo en una exhibición de virguerías e incluso, si se tercia, puede unirse el cura del pueblo, que luce también un mantón de manila para la ocasión.

Y cada cinco años la traca final; una peculiar batalla de huevos rellenos de serrín. Este evento se llama Los Caballitos, los cofrades se ponen algo semejante a una mesa camilla con la faldilla de encaje alrededor y la cabeza de un caballo de madera delante. Primero, al redoble del tamboril, que es parte importante y necesaria de la fiesta, se lanzan los huevos entre sí, para disparar, tras la pequeña distracción, al gentío, entre el que me encontraba este año.

Se utilizaron, me dijeron, casi mil huevos; imposible saberlo, la tarea es laboriosa, hay que vaciarlos sin romperlos, secarlos y rellenarlos con serrín añadiendo un poco de arroz. El proceso puede durar meses, y la apoteosis final, donde se lanzan dejando la plaza cubierta de serrín y al personal sacudiéndose y rascándose, se despacha en apenas veinte minutos. Eso sí son veinte minutos gloriosos.
(Elisa Blázquez Zarcero es periodista y escritora. Su último libro publicado es la novela La mujer que se casó consigo misma. Diputación de Badajoz).
SOBRE LA AUTORA
OTROS REPORTAJES Y ENTREVISTAS
Mozambique, la guerra de la que nadie habla
Javier Cacho, el señor de la Antártida
Emma Martínez López, salvadora de océanos
Las tres vidas de Ana Valadas: revolucionaria en Portugal y misionera y empresaria en Mozambique
Una republicana en el Londres de la muerte de Isabel II
Un día en el campo de desplazados de Corrane, Mozambique
El Templo del Agua, de Lourdes Murillo
Costa Rica, pura vida. Y es verdad
El robo de vino (perfecto) del siglo
“Lo de Afganistán lo sabíamos y lo de Líbano, también: un polvorín a punto de estallar”
20 años del 11-S: nuestra compañera Elisa Blázquez estaba allí cuando ocurrió
Vientres de alquiler, la nueva esclavitud de la mujer
El mayor centro budista de Occidente estará en Cáceres
La ciudad es para mí, no para los coches
Anita la Sainte, a flor de piel
Hadrami Ahmed Bachir, de trabajar en Vitoria a la guerrilla en el Sáhara contra Marruecos
“¿Cuánto queda?”, primer título del “cine del confinamiento”
La mujer que dio a luz un monstruo
Nuria Ruiz García, música inclusiva para un público al que no puede ver
Más allá del insolidario “llévatelos a tu casa”
18 años del 11-S: “aquel día histórico yo estaba allí”
Bomarzo, donde realidad y ficción se confunden
Hoy, debut escénico mundial del refugiado
Cuando quien te guía se convierte en tu amigo
Las Ritas, la solidaridad más humana y gentil del mundo
Mujeres cacereñas, pioneras en España del Movimiento #cuéntalo
Todos podemos ser el doctor Livingstone (supongo)
Una española, entre las primeras baterías del mundo